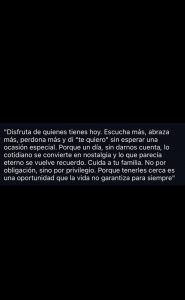El pasado lunes se fue la luz.
Literal. En casa, en la calle, en el trabajo, en toda España y Portugal.

Al principio pensé que era algo puntual.
Pero luego salimos a la calle, miramos al cielo, y nos dimos cuenta de lo vulnerables que somos.
No podíamos pagar, no había cobertura, no funcionaba la gasolina…
Y en ese caos, me puse a pensar.
Pensé en otra luz.
Una que no se mide en kilovatios, ni depende de enchufes.
Una que se apagó un 26 de agosto de 1993.
La de mi madre.
La noche anterior la pasé con ella en el hospital.
Tenía solo 45 años. Se fue demasiado joven.
Era mi vida.
Y desde entonces, cada paso lo he dado con ella en el corazón.

Han pasado muchos años, pero no hay un solo día en que no la recuerde.
Cuánto habría disfrutado con sus nietos, con el abuelo, con la familia, con la vida.
Y es que esto, la vida, es una lotería.
Nos quejamos de mil cosas, pero cuando falla la salud, falla todo.
Y cuando se va una madre… se va una luz.

Pero hay luces que no se apagan nunca.
Y la suya es una de ellas.
Nos lo dio todo. Todo.
Y hasta el final, siempre con una sonrisa.
Esa es la imagen que conservo.
Feliz, generosa, valiente.
Mi madre.

El lunes reflexionamos todos sobre la luz, sobre la dependencia que tenemos de lo externo.
Hoy, Día de la Madre, quiero hablar de otra luz.
De la que no se va aunque pase el tiempo.
De la que te guía por dentro.
De la que enciende todo lo bueno que llevas.

Hoy te recuerdo, madre.
Porque tu luz no se va.
Sigue alumbrando mi vida.
Esto es para ti.
Y en cada vela encendida…
la luz que nunca se apaga.